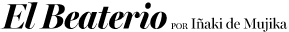La llegada al Sánchez Pizjuán dos horas antes del partido fue traumática. El termómetro de Nervión señalaba un 32º que a tenor del momento del día se antojaba temperatura excesiva. Como luego hay que subir unos cuantos pisos, con el cargamento de aparatos y ordenador a cuestas hasta llegar a la cabina que te haya tocado en suerte, el sofoco no me lo quitó nadie. Además ya llegaba bastante caliente por lo mucho que nos jugábamos ante el Sevilla, estaba más rojo que una de esas bandejas de gambas de Huelva o langostinos de trasmallo que circulan en abundancia por las mesas de la amplia restauración de la capital hispalense.
La camisa estaba más mojada que cuando sale de la lavadora, las pequeñas botellas de agua fueron cayendo una tras otra en la medida que se acercaba la hora del partido. Sólo quería que se acabase cuanto antes, porque sentía no haberme recuperado del tremendo rubicón que significó ganar al Zaragoza. Pese a sumar tres puntos, el horizonte seguía incierto, aunque menos oscuro. Nos pasamos haciendo cálculos mañana, tarde y noche. Estaban claros pero no fáciles. Las matemáticas nunca fueron mi fuerte, entre otras cosas porque con catorce años acabé saturado de ellas, harto de preparar una reválida. Como no hay mal que por bien no venga, elegí el camino de latines y griegos. Cambié los teoremas por los aoristos.
El tiempo en el fútbol enseña. Nunca debes fiarte de nadie y tampoco debes creer que alguien vaya hacer lo que te corresponde. Hace tiempo que dejé de creer en los milagros del balón. Entre apaños, componendas, maletines, primas, compras, ventas, sorpresas inesperadas y batacazos anda el juego. Como todo vale y no pasa nada, ancha es Castilla. Algunos partidos de anoche olían tanto que hasta desaparecieron de las casas de apuestas. Otros, no. En estos se jugaba el ser o no ser. Sin estar en ellos, participábamos activamente. Una carambola nos ponía a buen recaudo, pasara lo que pasara ante el equipo de Manzano. Por eso, en cabinas, pupitres de prensa y banquillos, se estaba con un ojo en la hierba y con otro en el simultáneo. Se hizo eterno.
Entre otras cosas porque Martín Lasarte montó una defensa cargada de elementos. Tres centrales, dos laterales largos, tres pivotes de corte defensivo y dos satélites en la vanguardia. Ifrán y Griezmann fueron en el primer periodo dos islotes con palmera en mitad del océano. Pero nada había que decir, porque la idea original llegó al descanso con el reparto de puntos, la puerta a cero y Bravo parando aquello que pudiera acabar con la igualdad. Quedaban cuarenta y cinco minutos en Sevilla y en el resto de escenarios en donde también se jugaba. Todo por decidir y el termómetro sin tomarse un respiro.
El descanso como otras veces nos dejó destartalados. Diez minutos después Kanouté ya había marcados sendos cabezazos. Agirretxe recuperó viejas sensaciones, logró el tanto que devolvía esperanzas, pero nadie fue capaz de reconducir la adversa situación que se hacía peor a medida que los directos rivales cumplían. Cuando Negredo sentenció se nos hizo de noche. Y lo que no queríamos, llega. La final, ante el Getafe, en el último partido. La taza, taza y media, sin el dulzor de los azucarillos. Ultima oportunidad.