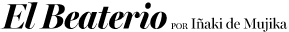Los deportes colectivos y los individuales se parecen en pocas cosas. O si lo prefieren, los elementos diferenciadores son mayores. Entre un equipo de fútbol, por ejemplo, y un tenista hay distancias enormes e insalvables, sobre todo en lo que a concentración y mentalidad se refiere. Un equipo en un escenario juega, se apoyan unos en otros y ya está. Luego, ganarás o perderás.
Pero en una pista de tenis, la raqueta está sola, empuñada por un jugador que reaccione en su cabeza a velocidad de vértigo. Si consigues un punto o lo hace el contrario, no dispone de un segundo para pensar en lo sucedido, porque la siguiente bola ya está en juego. Esa situación exige un enorme desgaste tanto físico como de cabeza.
Djokovic y Nadal cerraron el Open de Australia con una final de seis horas y cinco sets. Se conocen, se estudian, se enfrentan muchas veces. Ambos conocen fortalezas y debilidades propias y del oponente. Tratan de explotarlas al máximo para satisfacción de los aficionados que desean que un partido enorme no se acabe nunca.
Ganó el serbio como pudo hacerlo el manacorí, pero lo que trasciende es el espectáculo. Nadal debió vaciarse ante Federer en semifinales y Djokovic hizo lo propio con Murray. Dos días después se zurran con pasión y sin descanso. Crece el deporte y el respeto a ambos, porque no se rinden.
Por eso les idolatran. Disponen de millones de admiradores. Son jóvenes con talento, fuerza y habilidad. El combinado perfecto. No les gusta perder ni un billete de autobús. Están construidos para ganar y ganar y ganar. Cuando se enfrentan, no hay parangón posible. Ambos me ganaron para su causa. Nadal más. No por nada especial, sino por lo que voy descubriendo de él a través del libro-biografía que ha escrito John Carlin, bajo el título "Rafa, mi historia".