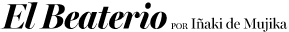| CA Osasuna 1-0 Real Sociedad |
|---|
| Jornada 37 Liga – 05/05/2012 |
Cierto es que el viernes por la tarde cogí el auto dispuesto a recorrer pueblos y ciudades de Navarra y Rioja cargando el maletero de verduras (espárragos, acelgas y borrajas, más unas alcachofas soberanas y el color rojo de los pimienticos) y esquivando la tormenta de rayos y truenos que hacía del paisaje un espectáculo. Sobre la iglesia de la Asunción de Sesma se dibujaba el arco iris al mismo tiempo que diluviaba sobre los campos verdes. Eché el coche al arcén, lo detuve y bajé para mojarme un rato y disfrutar de una sensación relajante y algo mágica.
Hechos todos los recados y encargos volví. Al llegar a Iruña sentí de nuevo una tentación. Esta vez, salí de la carretera. Dejé que el vehículo hiciera solo el camino. Dirección hacia el viejo Sadar. Di una vuelta alrededor y lo paré enfrente en el parking. Salí y miré a la fachada que da a las universidades dejando que esta vez la cabeza fuera quien recordara momentos y que las ideas y vivencias se ordenaran por enésima vez. No había vocerío, ni gentes con banderas, ni buenos deseos. Nada. Quizás envidia por no poder volver al mismo escenario un día después.
Soñé (es gratis). Deseaba una victoria convincente que nos diera puntos para la mejora clasificatoria y para la autoestima. Y también que premiara con un buen partido a todos los seguidores que cada vez que se han desplazado se han encontrado con auténticas decepciones: Zaragoza, Vallecas, Getafe, Espanyol, San Mamés, Bernabeu…Se han llevado auténticos varapalos. Con el de anoche uno más. Pero si eso es importante y debe prevalecer, en el trasfondo pervive el recuerdo, el inexorable camino trazado que nos llevó a Segunda División.
Leí en las últimas horas alguna crónica previa que veía con buenos ojos que la Real, según su criterio nada se jugaba en el envite, echara una manita para que Osasuna sumase puntos y se acercase a plaza europea. Sonreí y pensé que el chico debe ser becario o padecer de una amnesia monumental o no entender de qué va esto. La Real ayer estaba obligada a hacer un buen partido ante un equipo que ha cumplido con creces en el campeonato. Y si podía, sumar tres puntos. Supongo que al míster alguien le puso las pilas, le contó la historia y le informó de lo que significan los derbis tanto hacia el este como al oeste. Da igual, partido soso y poco gratificante fuera de casa.
Salvada con creces la papeleta del Manzanares, tocaba culminar el último ciclo de tres partidos en una semana. Montanier volvió a los cambios. En los laterales, en el centro y en la delantera. Mantuvo a Bravo que fue de nuevo el mejor y que en los “mano a mano” con sus rivales salió vencedor en todos. El único tanto que encajó fue un despropósito de cuatro remates seguidos en el área pequeña. Si no es por el meta a estas horas dormíamos con la soga al cuello porque nos ha salvado de muchas. No estábamos ni concentrados, ni dispuestos a la guerra que significa pelear como el rival. Nuestra ración ofensiva fue escasa y el portero local no destacó más que por el terno entre morado y nazareno que lucía. Mientras los osasunistas concluirán el campeonato con opciones europeas, los realistas afrontarán sin sobresaltos la despedida de Aranburu ante el Valencia en Anoeta que tampoco se juega nada. Puntito tristura.
Como los partidos son a la hora que son y terminamos cuando es muy de noche, puedes organizarte de aquella manera en la que medio cenas y te enganchas a cualquier festejo. Anoche en el Café Irún actuaba Zuhaitz Gurrutxaga. Decidí, camino a casa, parar a escucharle. Sorprende la versatilidad del lateral fajador que pasa del borceguí a los trastes y a las cuerdas con inusitada donosura. Un par de birras con unas patatas a modo de engaña estómago, sentado en una esquinita, atento a la guitarra, a la voz y a una letra que hablaba de amor no correspondido. El desamor inexplicable.