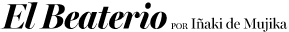| CA Osasuna 0-0 Real Sociedad |
|---|
| Jornada32 Liga – 21/04/2013 |
Manolo Castellot regentaba una taberna vieja en las proximidades del antiguo campo de Osasuna. San Juan era entonces una zona de chalés y de casas no muy altas. Un barrio separado del centro al que llegaban los hombres cada par de semanas con paraguas, gabardinas, bufandas, guantes y sombreros. El frío era intenso y los inviernos largos. Las señoras se quedaban en casa y era raro coincidir con espectadoras en la grada, tanto allí como en el resto de los recintos donde se jugaba al balompié.
Cuando entré en aquel campo por primera vez acababa de cumplir los trece. Era un domingo de partido. Nunca había estado en un recinto tan peculiar, ni en un bar tan lleno de fotografías de futbolistas. La mayoría en blanco y negro, porque el color era un lujo. Salvo un calendario y una enorme imagen de la virgen del Puy (Manolo nació en Estella), el resto vivía entre el marrón, el verde y el sepia, tonalidades de los diversos diarios que entonces se editaban.
Era mi tercer viaje lejano a un campo de fútbol forastero. No recuerdo si me dieron un mosto o una Coca Cola, porque estaba mareado. Pasar entero Belate (entonces con v) era un ejercicio al alcance de pocos y no había llegado a Mugaire para cuando la primera vomitona quedaba en el arcén. Así dos o tres veces antes de aparcar, pero la ilusión por el fútbol y mi equipo podía con todo.
Sentado en una mesa de madera con taburetes alrededor observaba al respetable. La mayoría tomaba café de puchero, una copa de sol y sombra, mientras se encendían los puros. Aquí la diversidad era extraordinaria. Largos, cortos, medianos, con mucho humo, con olor soportable o no tanto, pero fumar, lo que se dice fumar, fumaban todos.
Hablaban de fútbol, de Astrain, Zabalza y Jordana, algunos de los rojillos de entonces. No había ni banderas coloradas, ni pancartas, ni distintivos más allá de lo que cada cual sacara desde lo más profundo de sus gargantas, que era mucho e impresionaba. Las gradas y sus comportamientos eran diferentes, pero han mantenido su razón vital, porque por encima de todas las cosas están los sentimientos y estos es difícil que cambien porque pertenecen a la raíz de cada cual. Puede la pasión.
Pasados los años quise volver a encontrarme un día con la vieja bodeguilla. Osasuna ya jugaba en su actual recinto y el barrio había cambiado su configuración porque algunas casas desaparecieron y se llevaron por delante la taberna y sus recuerdos. ¿Qué habrá sucedido con aquellas estampas que el tiempo llenó de aromas?
En El Sadar nos colocaban en un córner, a modo de palomar en donde te daba el sol de frente y no distinguías ni pijo en la portería contraria. Luego, nos ubicaron en lo más alto de la tribuna principal, instalados en una especie de balcones abiertos que permitían saludar a los espectadores que se sentaban en la fila de delante y cogerte un colocón de mil pares, porque el humo de los petas golpeaba en la techumbre y se quedaba allí para mareo y jaqueca de quienes vociferábamos. El tiempo transformó los puros en porros. Finalmente, se cerraron las cabinas, pusieron pantallas de televisión y un magnífico ascensor que te lleva hasta lo alto y que se agradece de modo infinito. Cuento esto para que el lector compruebe la evolución de las instalaciones.
En San Juan o en el Reyno perduran la entrega, el arrojo, la lucha, la agresividad y tantas otras razones que hacen de Osasuna un equipo con estilo propio que trata de explotarlo para conseguir sus objetivos. Por eso, el partido de ayer no sorprendió a nadie, porque el guion estaba escrito de antemano y lo conocíamos todos. Cuando un escritor relata una historia la lleva por los caminos que le apetece hasta que llegado el tramo final debe decidir entre la felicidad o el fracaso.
La Real sabía de sobra lo que le esperaba y estaba preparada para ello, conociendo que un triunfo le dejaba en un puesto de privilegio y que tras la derrota del Málaga ante el Valencia en Mestalla, el encuentro de la semana próxima podría convertirse en una auténtica final por un objetivo impensable que está ahí al alcance de la mano. El empate sin goles rompe una racha larga y negativa en ese campo, pero da la sensación de que si alguien estuvo más cerca de la victoria fueron los guipuzcoanos. El penalti a Iñigo me pareció bastante claro.
No fue un partido brillante, pero sí de toma y daca, de poder a poder, sin treguas, ni pausas. Quizás echamos en falta un poco de quietud y calma para tratar de mantener el balón en nuestros pies y coger aire para respirar, pero el marchamo del encuentro no lo quiso cambiar ninguno de los dos técnicos, aunque Montanier movió sus peones con algo más de intención ofensiva que su contrincante. El balón recibió un trato lamentable a base de pelotazos.
Creo mucho en la colectividad, en el esfuerzo del grupo y no suelo destacar a ninguno, porque desconocemos la misión que el entrenador les encomienda, pero ayer Imanol Agirretxe mereció unas vacaciones pagadas en una playa del Caribe, con mojitos y a la sombra de un cocotero para recuperarse de la paliza que se pegó. Firmó un partido encomiable. Como la grada, que no paró ni un segundo de alentar a los suyos. Del riau riau inicial hasta el pitido final, un orfeón.